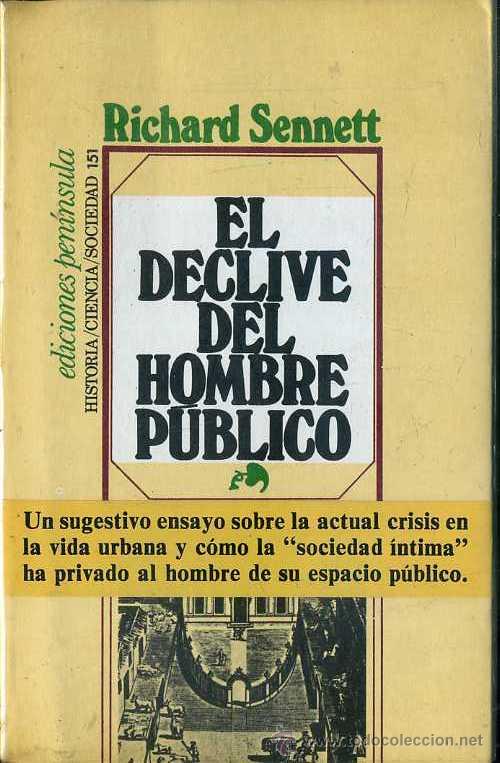Escrito por Luis Roca Jusmet
Immanuel Wallerstein es un analista que me parece clave para entender la sociedad en que vivimos. Lo es desde la perspectiva rigurosa, clara y crítica de un científico social que niega la división de las dos culturas, la científica y la humanística. Y que plantea una concepción integradora de todas las ciencias sociales: lo que él llama la sociología histórica. Esta sociología no sólo no está separada de la historia sino que además rompe las barreras entre la antropología, la sociología, la economía y la política. Porque esta división lo que marca una concepción del saber que se corresponde con el tipo de sociedad que emerge a partir del siglo XV y que ya está globalizada el siglo XIX. Esta sociedad es lo que Wallerstein llama un Sistema-Mundo. Con este término se refiere a un tipo de sociedad que tiende a la máxima expansión, a un dominio global. Hasta ahora estos sistemas eran los Imperios, que estaban basados en un poder político absoluto. Pero el Sistema-Mundo moderno es una Economía-Mundo. Esto quiere decir que su dominio no es político sino económico. Este dominio económico es impersonal, es la lógica que rige el funcionamiento del sistema, que es el de la acumulación de capital. Todo se ha ido ordenando alrededor de esta finalidad, que es totalmente irracional.
En contra de otros planteamientos, Wallerstein no cree que lo esencial del capitalismo sea su naturaleza de economía de mercado. En este sentido sigue la línea del historiador Fernand Braudel y del economista Karl Polanyi al considerar que el capitalismo es, en cierta forma, una economía anti-mercado. Lo es en la medida en que la lógica del sistema tiende al oligopolio o al monopolio y no a la libre competencia. Aunque lo que sí es cierto es que esta acumulación de capital la realiza a partir de una mercantilización progresiva de todos los elementos sociales. Otra cosa es lo que dice el liberalismo, que es una ideología que oculta más de lo que muestra respecto al funcionamiento real del capitalismo. Aquí es fundamental entender el papel del Estado, pieza fundamental para garantizar este mecanismo. El Estado es ambivalente. Aunque pueda recoger los frutos de los movimientos reivindicativos ( a los que él llama antisistémicos) y ser así un elemento de redistribución de los recursos, no hay que olvidar su papel fundamental. El Estado crea las infraestructuras ( de comunicación, de información, de energía..), las fronteras y la legalidad que necesita el capitalismo. Tiene además el monopolio de la violencia, que le permite garantizar el orden interno centrado en la propiedad privada ( policía) como la competencia por los mercados ( ejército) . Pero también se dedica a socializar las pérdidas de los oligopolios y los monopolios a través de subvenciones, los beneficios fiscales o simplemente inyectandoles el dinero que necesitan para seguir acumulando capital. Hoy más que nunca me parece que es evidente esta última afirmación. Otro elemento fundamental en el planteamiento de este gran sociólogo es la división entre países centrales y países periféricos. No se trata de algo contingente o accidental sino de algo sustancial. Hay un intercambio desigual que hace que las clases trabajadores de los países centrales recojan una parte del beneficio del excedente de esta relación de dominio de unos países sobre otros. Aunque aquí hay que decir que no es justo atribuir a Wallerstein la sustitución de la lucha de clases por la lucha entre países. Son dos aspectos del sistema que hay que entender de manera entrelazada como manifestaciones de la lucha de clases. La realidad es compleja, aunque sea más fácil verla de manera simplificada.